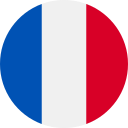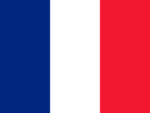Por Mario Muñoz Lozano
Jefe de la Redacción Cultural de Prensa Latina
Sus dibujos y pinceladas siguen cautivando a críticos, coleccionistas y amantes de la buena pintura, quienes aún no entienden, al igual que sus tantos amigos, esas duras trastadas del cáncer que le robó al arte contemporáneo de la isla uno de sus mejores hacedores, con solo 54 años de edad.
En la inauguración de su muestra retrospectiva Como estatuas de sal, el historiador Félix Julio Alfonso recordó una frase del griego antiguo: “Aquellos a quienes los dioses aman mueren jóvenes”, sentencia que reafirmó el poder creativo de Rancaño y todo lo que “pudo haber alcanzado”.
La exposición, por estos días en la sala transitoria del Museo Nacional de Bellas Artes, recoge una selección de piezas creadas desde 1990 hasta sus últimos días, en los que estuvo trabajando aun enfermo.
Admirando sus piezas, recordé aquella primera vez que lo entrevisté en su taller La mano ciega, espacio entregado por el Historiador de la Ciudad de La Habana Eusebio Leal –decisión que aplicó también con otros maestros de las artes visuales- en los altos del bar-restaurante La Mina, a un costado de la Plaza de Armas, en pleno corazón de La Habana Vieja.
Entonces no entendí su vínculo con aquel lugar, porque ya me habían advertido que él se considerada un hombre callado, solitario. Corría el año 2005, desde los bajos llegaban los acordes pegajosos de un son, mientras esperaba al pintor, que podía aparecer o no, es “bastante olvidadizo”, me habían advertido.
Waldo, su representante entonces, me convidó a esperar y solo en el recinto, aproveche para admirar algunos de sus últimos trabajos, entre ellos dos grandes telas, en las que un mismo negro de bellas formas fundía su cuerpo con la cabeza y el pico de un ave. ¿Otra vez el colibrí?
Llegó apurado, sudando. Se excusó por la demora y me pidió permiso para ponerse cómodo. Salió en bermudas y pullover, su habitual ropa de trabajo. Se apreciaba que cual de los dos, en algún momento, sirvieron también para limpiar los pinceles. E inmediatamente me sacó de dudas.
“Tengo el taller aquí porque Eusebio Leal, buen amigo, me lo ofreció para que trabajara tranquilo, inclusive hubo un momento en que pensé en rechazar su propuesta, porque creí que no lo merecía y había otra gente que lo quería.
Me encanta La Habana Vieja, su ritmo, sus ruidos, sus colores, pero en ella también he creado mis mecanismos para estar solo, me he inventado barreras para aislarme y poder trabajar”, explicó.
Y tenía razón. Cuando cerró sus puertas, el estudio se transformó en un verdadero oasis. Allí cada pincel, carboncillo, tela ocupa un sitio determinado. Era su estrategia frente a la desmemoria. “Por esa razón soy muy organizado, casi al punto de la locura, extremadamente metódico y disciplinado con el trabajo”.
Las blancas paredes estaban adornadas con fotos en las que aparecía junto a los reconocidos cantautores Silvio Rodríguez y Joaquín Sabina; en otra, abrazado al también artista visual Alexis Leyva Machado (Kcho).
Ocupaban sus respectivos espacios también un sombrero negro y un uniforme del equipo Cuba de béisbol, en cuya espalda el número 01 anunciaba al pelotero Rancaño, que llegó al mundo el 21 de septiembre de 1968, el año en que más “Ernestos” llegaron al mundo, luego del asesinato del Che Guevara, el 9 de octubre de 1967.
Sin embargo, lo del traje deportivo fue quizás una añoranza. Porque el niño Ernesto no fue de los preferidos en los equipos de pelota del barrio.
“Soy muy tímido. Desde chiquito siempre fui así. Ni era el tipo que jugaba pelota, ni era al que escogían, siempre era el que estaba apartado, fuera del grupo. Pensé que en la medida que creciera superaría esa timidez.
Pero ha sido peor, estoy más metido en mí, me cuesta más trabajo comunicar mis ideas fuera de la pintura, e inclusive con la pintura me cuesta trabajo lograrlo, porque no siempre logro llevar a la tela lo que tengo en la cabeza”.
Así y todo, nunca se pudo despegar de su infancia, al punto de no querer crecer, “la vida es corta. Lo que me sucede es que quisiera ganar tiempo, quiero retener el tiempo”.
Su obra no tiene nada de infantil, como ya nada quedaba de aquel muchacho que la crítica y la prensa calificaba de frágil y delgado.
“Mi obra siempre ha tenido elementos ingenuos. Pero es más bien melancólica y triste. Hay una añoranza a esa libertad que brinda la infancia, a esa posibilidad de no tener responsabilidades, de ser más libre”, comentó.
—¿Esa es la razón de que recrees todo un mundo onírico, mágico?
—Sí. Y más. He tratado de inventarme un mundo mejor.
—En ese espacio, ¿qué papel ocupa el ser humano?
—Sigo creyendo que el ser humano ha hecho mucho bien y mucho mal. Por lo que es el eje de las soluciones, es quien tiene la responsabilidad de resolver todos los dilemas que enfrenta el mundo. De ahí que su lugar es protagónico.
Con un talento descomunal y la cabeza repleta de fantasías e historias, Rancaño siempre andaba con algo nuevo en la cabeza. “En mi obra hay como cuatro maneras de hacer que van paralelas. En la medida que avanzo se van incorporando nuevas formas y cada una me gusta”.
—¿Qué es entonces para ti la creación?
—Un castigo.
—¿Qué opinas de las etiquetas que le han endosado a tu obra: postmedieval, surrealismo figurativo…?
—Nunca me lo he preguntado. No creo que uno cuando pinte se pregunte qué está haciendo. Y he llegado a una etiqueta personal, a modo de chiste, que creo se acerca: surrealismo socialista.
—¿No te molesta que la vean salpicada de la impronta de otros artistas como Roberto Fabelo, Pedro Pablo Oliva o Cosme Proenza?
—Es un camino lógico. Son maestros de la pintura que a mí siempre me han llamado la atención. Así que es normal que tenga de ellos. Y no son sólo ellos, hay muchos otros más. Me gusta mucho toda la escuela mexicana: Toledo, Alfredo Castañeda, Frida Khalo. También está la española: Velásquez, Goya. A mí la pintura, el arte en general me gusta.
—¿Necesitas de un lugar especial para pintar?
—No, puedo hacerlo en cualquier lugar. De Kcho se me pegó la costumbre de andar dibujando todo el tiempo y en cualquier lugar. Es tremendo ejercicio de trabajo.
—Además de tus sueños, ¿qué otros temas te motivan?
—La vida misma toda. Ando por la vida mirando y cualquier cosa me sugiere. Y te diría que tengo gran influencia de la música. Me provocan imágenes las canciones de Silvio Rodríguez. También las de Eduardo Aute, Pedro Guerra, Chico Buarque. Pinto escuchando esa música todo el tiempo.
—Junto a vírgenes, duendes, ángeles, en tu obra aparecen figuras tan terrenales como José Martí, Ernesto Che Guevara, ¿acaso no son elementos contradictorios?
—Esas vírgenes, esos ángeles, están en un plano muy espiritual. No son sujetos, sino símbolos de una espiritualidad. Con esas imágenes he tratado de mostrar lo mejor del ser humano. Es lo mismo que trataron de hacer Martí y el Che, lo que ha buscado todo hombre digno que aspira a lo mejor para todo el mundo.
—¿Por qué se repite en tu obra el colibrí?
—Estudiando en San Alejandro, un profesor nos dijo en clase que todo ser humano se parece a un animal y nos puso como ejercicio que buscáramos al que más nos semejábamos. Yo escogí el colibrí. Pienso que es el animal que más tiene que ver conmigo. Porque es tranquilo y a la vez inquieto.
“Soy así, tímido y nervioso. Hay amigos que incluso me dicen Colibrí. Para mí también se ha convertido en un elemento de suerte, un amuleto. Es como el ángel de la jiribilla. En el balcón de la casa le tenemos un comedero con azúcar y hasta que no se acerca uno no me despego de allí.”
—Te ha ido bien con el mercado del arte, ¿has hecho concesiones?
—Afortunadamente no las he hecho y no creo que las vaya a hacer a estas alturas. Mi obra se insertó en el mercado con lo que habitualmente pinté. Así lo he seguido haciendo.
—¿Cómo pintarías a Cuba?
—La pinto siempre. Todo lo que pinto es Cuba.
arc/mml