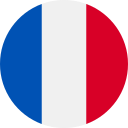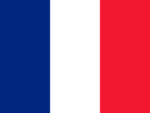No, fuera de casa no quedan bien en la foto; así de arraigados están estos depósitos en la villa andariega que, de mudanza en mudanza en sus tres asentamientos, nunca dejó de cargarlos.
Desde tiempos primigenios, cuando las sequías convertían a los ríos Tínima y Hatibonico en delgados arroyuelos, los conquistadores hispanos entendieron las crudas prioridades de la colonización: antes que buscar oro, tenían que acopiar agua.
Así se sentó en el trono su majestad el tinajón, único monarca —llegado del sur de España— al que, cinco siglos después, los camagüeyanos le mantienen obediencia. Entre ellos se avecindó como uno más, al punto de teñir su “piel”, con el barro de la Sierra de Cubitas, del mismo color que los pobladores originarios.
Aunque el más antiguo que se conserva data de 1760, se cree que su fabricación en la zona comenzó en el siglo XVII, e incluso hay historiadores que sostienen la idea de que, considerando el acecho de la sed y el dominio indígena sobre la arcilla, los primeros tinajones locales aparecieron en el XVI.
Se ha establecido que en entre los primeros 66 colonos que llegaron a la región en mayo de 1516 —en los navíos Osado y Ave María— había un alfarero que bien pudo moldear la pieza de los inicios.
Nicolás Guillén, el aclamado Poeta Nacional cubano —quien nació en Camagüey en 1902—, solía referirse a los tinajones como “los panzudos”, pues desde decenas de tejares la villa inicial de Santa María del Puerto del Príncipe legó a la urbe actual un paisaje de “panzas” que definiría el robusto perfil de sus casas coloniales.
La ciudad llegó a contar, a finales del año 1900, con casi 16 mil 500 tinajones para una población de apenas 30 mil personas. Es una cuenta sencilla: cada uno de ellos cubría las necesidades líquidas de dos vecinos.
Porque le importa mucho, Camagüey ha hecho, como con su población, un censo de tinajones: quedan solo unos dos mil 500 de los originales, pero ellos —celosamente cuidados— atesoran todavía un manantial de identidad suficiente para sostener el apelativo de “ciudad de los tinajones”.
Más que de barro común, están hechos de leyenda. La muy escrita tradición oral insiste en que fueron refugio de enamorados acechados y de conspiradores en fuga. ¡Cuánta picardía criolla, imaginada o real, cabe en semejante abdomen!
Antaño, los visitantes, que eran recibidos con un vaso de delicia cristalina, terminaban a menudo matrimoniados con las muy bellas mujeres locales, lo cual condujo a la idea —aún vigente, como la hermosura de las camagüeyanas— de que quien tomaba agua de tinajón… se quedaba en la ciudad.
Herederos del tinajón que calmó la sed a sus ascendientes, los camagüeyanos se sienten gente de arcilla y cada dos años celebran la Fiesta de Barro y Fuego, donde artesanos y artistas muestran al público sus habilidades en esta materia.
No solo ellos se inspiran. En el torno de la creación, grandes escritores moldearon textos alusivos al barro, como estos versos de la célebre poetisa camagüeyana Aurelia Castillo al evocar cierto paisaje con tinajones:
Agua santa de este suelo
en el que se meció mi cuna,
agua grata cual ninguna,
que bajas pura del cielo.
Yo te beso con anhelo,
casi con mística unción,
pues creo que tus gotas son
de mi madre el tierno llanto
al ver que te quiero tanto,
Camagüey, tu corazón.
Lo sabe hasta la Unesco, que en 2008 declaró parte del centro histórico de Camagüey como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Disfrutar allí de un aguacero, contemplar los juegos de la lluvia perdiéndose en los canales y gozar su caída perfecta a un tinajón invitan a recordar, trasegando desde otra “panza” a la propia, a qué sabe la frescura natural.
(Tomado de Prisma)