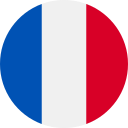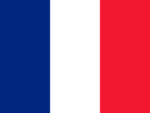José Luis Fiori*, colaborador de Prensa Latina
O, al menos, tienen todo que ver con la deconstrucción de una creencia, un proyecto y una estrategia que se convirtieron en la brújula de la política internacional de Estados Unidos, luego de su crisis a principios de la década de 1970, en particular luego del final del sistema de Bretton Woods y la derrota en la Guerra de Vietnam, en 1973.
En ese momento se creó el Simposio Europeo de Gestión, que luego se denominaría Foro Económico Mundial y se convertiría, en la década de 1990, en el lugar de encuentro anual de una nueva élite económica y política mundial que nació a la sombra del proceso de globalización financiera y del nuevo Sistema Monetario Internacional, basado exclusivamente en el dólar y la deuda pública estadounidense, y finalmente gestionado por el FED, el Banco Central de Estados Unidos. Con el cambio de milenio, la reunión anual de Davos ya se había transformado en la vitrina donde se exponían las grandes personalidades de este nuevo mundo, y donde la nueva élite mundial debatía los problemas que enfrenta el proyecto de globalización. Por allí pasaron cientos de ejecutivos y tecnócratas de grandes corporaciones y bancos internacionales, políticos, periodistas, dirigentes religiosos, intelectuales orgánicos y líderes de organizaciones no gubernamentales, analizando los países, gobiernos y programas a los que podrían volcar sus inversiones y cadenas productivas, convirtiéndose en la nueva “varita mágica” del desarrollo capitalista en los “países atrasados”.
Gradualmente, se fue consolidando un nuevo grupo de poder o “burguesía internacionalizada”, cada vez más autónomo e impermeable a los conflictos locales y a las presiones democráticas de los aproximadamente 200 estados nacionales existentes.
Uno de los puntos, en efecto, en que el proyecto de globalización económica logró un éxito rotundo, al autonomizar casi por completo las decisiones de los mercados financieros internacionales en relación con los gobiernos locales de la mayoría de los Estados nacionales (con la excepción, por supuesto, de Estados Unidos y, en cierta medida, también de China). No fue casualidad que en el mismo período la “estatura política” de los gobernantes nacionales se volviera menos relevante, especialmente en Occidente, donde los políticos tradicionales estaban siendo reemplazados por actores de cine, animadores de televisión, deportistas exitosos, payasos de circo, alcohólicos, psicópatas y celebridades de cualquier tipo que eran celebradas por las masas como “figuras rebeldes”, cuando en realidad no eran más que “figuras excéntricas” que actuaban, en la mayoría de los casos, como títeres de los nuevos grandes centros internacionalizados de toma de decisiones financieras.
Lo que menos se notó en ese momento de punto de inflexión y cambio en la estrategia internacional de Estados Unidos fue la creación simultánea de una especie de “comité central” de las grandes potencias occidentales (además de Japón), el llamado G7, en 1975, casi al mismo tiempo que se instituía un nuevo sistema de pago internacional, SWIFT, con sede formal en Bruselas y gestionado por un comité formado por los Bancos Centrales de los mismos países del G7, además de Suiza, Suecia y Holanda. Un comité que pasó a centralizar toda la información y controlar todas las operaciones financieras que se realizan en todo el mundo, por encima del control de los bancos centrales de cada país. Y así el proyecto de globalización financiera fue sentando sus bases e imponiendo su legitimidad, en la medida en que otros países delegaban o se veían obligados a delegar su soberanía financiera a los bancos centrales de este nuevo grupo de potencia internacional, el G7+, o SWIFT.
Un movimiento de transferencia, centralización y control de información y decisiones que alcanzó su cúspide al inicio de la Guerra Global contra el Terrorismo, declarada por Estados Unidos en 2001. En ese momento, el gobierno estadounidense exigió a sus principales aliados la transferencia del sistema de información y el poder de decisión, en definitiva, dentro de SWIFT, para su propio Banco Central y su Departamento de Justicia, que pasaron a controlar y operar una capacidad sin precedentes de discrecionalidad y uso de “información clasificada”, e impuso sanciones financieras a instituciones, contra todos y cada uno de los países considerados sus enemigos o competidores.
Ya entonces se podía ver lo que, tras el inicio de la Guerra de Ucrania, se volvió absolutamente transparente, incluso para los menos conscientes: el proyecto de globalización neoliberal nunca fue sólo un imperativo de los mercados, y siempre estuvo asociado al proyecto de poder global de Estados Unidos.
De hecho, la historia de la internacionalización capitalista en los últimos 50 años es inseparable de la estrategia de poder internacional adoptada por Estados Unidos en respuesta a su crisis a principios de la década de 1970. Estrategia que alcanzó su pleno éxito en la década de 1990, después del final de la URSS y la Guerra Fría, y tras la contundente victoria militar estadounidense en la Guerra del Golfo.
Una expresión completa de esta victoria fue la inclusión de Rusia en el grupo G7, en 1998, que pasó a llamarse G8, hasta 2014, cuando Rusia fue eliminada tras la intervención de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, y tras las respuestas dadas por los rusos, con la incorporación de Crimea a su territorio. El momento exacto en que comienza la implosión del proyecto y la estrategia de globalización, acelerada poco después por el inicio de la “guerra económica” declarada por el gobierno de Donald Trump contra la economía china.
Esta rotura aumentó aún más tras la decisión tomada por los países de la OTAN, el 18 de enero, en la ciudad de Ramstein, Alemania, de enviar un contingente de tanques Leopard 2 (alemanes) y Abrams (estadounidenses) a Ucrania, ampliando significativamente la participación de la OTAN en una guerra cada vez más directa con Rusia, y dejando a Europa cada vez más fracturada y alejada de la utopía de la globalización. Basta ver la velocidad con la que los países del G7 renunciaron a uno de sus secretos o fetiches mejor guardados -la “neutralidad” de la moneda y las finanzas internacionales- y comenzaron a usarlos como armas de guerra contra Rusia, de alguna manera también contra China.
En este sentido, se puede decir, con certeza, que la búsqueda de la primacía militar mundial por parte de Estados Unidos fue lo que terminó por destruir su propio proyecto económico de globalización neoliberal. No por casualidad, en 2023, el Foro Económico de Davos eligió como tema de discusión el problema de la “cooperación en un mundo fracturado”, y el notorio vaciamiento del encuentro deja claro que estas fracturas ya son irreversibles. Ya no hay ningún gobierno serio en el mundo que aún crea o apueste por el “futuro de la globalización”, y todos se están armando para enfrentar un largo período de retorno a sus propios espacios económicos nacionales y regionales. Entre el proyecto de poder y primacía militar global y el proyecto de mercados autorregulados, triunfó el proyecto imperio, que acabó llevando al mundo a una guerra casi permanente, a partir de 2001, y a una guerra europea que debería continuar por mucho tiempo más, y siempre al borde de una catástrofe nuclear.
El problema, sin embargo, es que las consecuencias más dañinas de los últimos 50 años de globalización no se detienen ahí. El propio éxito de la desregulación e internacionalización de los mercados, y de la acumulación exponencial de la riqueza privada, acabó provocando, al mismo tiempo, un aumento geométrico de la desigualdad de riqueza entre países, clases e individuos, y el reforzamiento -como hemos ya visto- de una “burguesía global” que creció, en estos 50 años, de espaldas a sus sociedades de origen, pero con un enorme poder de mando frente a sus Estados nacionales. Y esto contribuyó decisivamente al vaciamiento de las instituciones democráticas tradicionales, que iban perdiendo legitimidad frente a las grandes masas de la población excluida del partido de la globalización, pisoteada, además, por los procesos de desindustrialización nacional y desmantelamiento de sus leyes laborales y organizaciones gremiales, con el crecimiento simultáneo de un inmenso “lumpenato”, sin identidad colectiva ni imagen social y utópica de futuro. Fue en este mismo camino que los partidos socialdemócratas y, en cierta medida, la izquierda en general, se perdieron, cada vez más fragmentados y divididos entre sus múltiples causas y utopías comunitarias.
Por otra parte, este mismo contexto global ha favorecido la aparición y expansión de “revueltas fascistas” que se multiplican por doquier, destruyendo, quebrantando y atacando a todo y a todos los que consideran “cómplices del sistema”, incluidos los estados nacionales, que perdieron su efectividad dentro del orden económico neoliberal que prevaleció durante los últimos 50 años. Y es aquí donde se inscriben los ataques contra los palacios de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Una explosión de barbarie fascista y paramilitar que recuerda formalmente el ataque al Capitolio de Washington, pero que en el caso brasileño surgió como el último capítulo de un gobierno absolutamente caótico y autodestructivo, que logró reunir, bajo la misma tutela militar de extrema derecha, el fanatismo religioso, la violencia fascista y un grupo de economistas ultraliberales que más parecían “fantasmas de Davos”, corriendo detrás de un mundo que ya se acabó.
Por lo tanto, al mirar desde esta perspectiva lo que sucedió a principios de 2023, en lugares tan lejanos como Davos, Kiev y Brasilia, es posible comprender mejor qué hay en común entre la violencia que está destruyendo Ucrania y la violencia de los que destruyeron los palacios de Brasilia. De diferentes maneras, son productos del mismo desastre provocado por una utopía económica que fue pisoteada y destruida por la disputa por el poder global entre las grandes potencias y, sobre todo, por la permanente expansión del poderío militar de Estados Unidos, que fueron -paradójicamente- los grandes “inventores” y grandes beneficiarios del proyecto de globalización neoliberal.
Por eso, en 2023, las luces de Davos se apagaron sin dejar un solo resplandor y sus celebridades se fueron y desaparecieron de la Montaña Mágica, en silencio y cabizbajos. Se acabó la fiesta, y murió el “Hombre de Davos” (1973-2023), en las trincheras de Ucrania, en las barricadas de Brasilia y en tantos otros lugares del mundo donde la desigualdad económica, las fracturas sociales, las divisiones geopolíticas y la violencia fascista están avanzando, provocadas, en última instancia, por la creencia ciega en los mercados autorregulados y globales.
Pero ojo, porque, si el “Hombre de Davos” está muerto, el desastre que dejó tras de sí debe atormentar al mundo durante mucho tiempo.
rmh/ jlf
*Investigador y ensayista brasileño, profesor de economía política internacional y autor de varios libros sobre geopolítica.