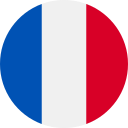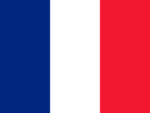El factor determinante que agrava el enfrentamiento radica en que la operación punitiva estadounidense de principios de este año para liquidar al general brigadier iraní Qasem Suleimani sobreviene en un momento y circunstancias que le da un carácter más amplio que una acción para mostrar hostilidad.
Trascendidos provenientes de Iraq y, por lo tanto, poseedores de credibilidad debido al actual papel mediador de ese país en el conflicto entre la República Islámica y el Reino de Arabia Saudita, afirman que el notorio militar llevaba consigo la postura de su país a las enunciadas por la parte saudita en probables conversaciones directas o indirectas.
Teherán y Riad están enfrentados en una pugna por el predominio en el golfo Pérsico, un conflicto que tiene su expresión militar en Yemen, país en parte controlado por la entidad armada Ansar Alá (Seguidores o Partidarios de Dios, en árabe) integrada en su mayoría por miembros de la tribu hutí, adversarios del presidente Abd Rabu Mansur Hadi.
Al igual que la mayoría de los iraníes, los huties son musulmanes chiitas de la escuela de pensamiento zaidita, y en 2014 emprendieron una exitosa ofensiva sobre la capital yemenita, Sanaa, tras el fracaso de negociaciones multisectoriales cuyos resultados consideraron adversos para sus intereses.
Pero, en realidad el actual crispamiento entre Washington y Teherán comenzó hace 21 años, cuando multitudes invadieron las calles del país persa y derrocaron a la monarquía de Sha Mohamed Reza Pahlevi, fiel aliado estadounidense en lo que ha dado en llamarse el Gran Medio Oriente, y proclamaron la República Islámica con el ayatollah Ruollah Khomeini como guía espiritual.
El monarca Pahlevi tenía una gran deuda con Estados Unidos y su la Agencia Central de Inteligencia, organizadora de la revuelta callejera que derrocó al gobierno del primer ministro Mohamed Modadegh, nacionalizador el petróleo iraní en detrimento de las transnacionales británicas y estadounidenses.
Ese compromiso fue pagado por Pahlevi, quien sirvió de puente a operaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de Estados Unidos, entre ellas el paso de armas para los grupos Frente Nacional de Liberación (FNLA) y la Unión Nacional para la Liberación Total (UNITA) apoyados respectivamente por Zaire el primero y por Sudáfrica el segundo, derrotados a la postre por el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA).
A pesar de que Estados Unidos tenía una enorme embajada en Teherán sus funcionarios fueron incapaces de prever el alud político que se les venía encima con el fin de la monarquía y el establecimiento de una república de signo islámico en Irán país cuya extensión, recursos, población y posición geográfica en la ruta del petróleo mundial, lo hacen un factor de peso en la región.
A partir de entonces los nexos bilaterales fueron cuesta abajo con el punto culminante inicial en el sitio a la embajada estadounidense en Teherán y la toma de 52 rehenes que permanecieron cautivos 444 días, y tres funcionarios retenidos en la cancillería iraní, liberados todos tras el inicio de la guerra irano-iraquí (1980-1988).
Coqueteos en el ínterin
Ese conflicto no impidió a Estados Unidos organizar el llamado Irán-Contra, un entramado por el cual Estados Unidos, de manera encubierta con dinero del narcotráfico, proporcionó armas a Irán para su conflagración con Iraq y fondos a opositores armados al gobierno de Nicaragua, un episodio muestra de que la política propicia extraños compañeros de lecho.
Con el fin de la conflagración con Iraq comenzó la reconstrucción y el consiguiente fortalecimiento y expansión de Irán, una de cuyas manifestaciones fue la organización del Hizbola (Partido de Dios, en árabe) cuyos miembros obligaron a Israel a retirarse de la franja de territorio que ocupaban en el sur libanés.
En los años transcurridos Washington y Teherán se enzarzaron en guerras verbales hasta llegar a las negociaciones sobre el programa de desarrollo nuclear iraní que Estados Unidos y otras potencias occidentales aseguraban que tenía fines militares, culminadas en un acuerdo para levantar las sanciones contra la República Islámica a cambio de la ralentización del enriquecimiento de uranio.
La tendencia desde entonces giró hacia la distensión hasta el ascenso al poder del presidente Donald Trump, una de cuyas primeras decisiones fue denunciar el pacto y reiniciar la hostilidad hacia Irán, congruente con su identificación con Israel, opuesto a que el país persa recupere sus fondos congelados en bancos estadounidenses y reanude lazos normales con las potencias occidentales.
Ese acoso elevó la tensión en la zona, agravada ahora con el asesinato del general Soleimani, provocación a la que Irán respondió con sendos ataques a dos bases militares estadounidenses en Iraq, punto de inflexión en la crisis del golfo, donde, vale recordarlo, Irán, Rusia y China realizaron maniobras conjuntas en un mensaje tácito que Washington pasó por alto.
Suponer que una guerra entre Irán y Estados Unidos está a la vuelta de la esquina sería obviar el complejo de intereses y países opuestos a tal eventualidad porque constituye una generadora de consecuencias capaces de alterar el sistema económico mundial por un lapso de tiempo impredecible.
Sin pasar por alto que, por mucho que el presidente Trump lo necesite por razones electorales, resultaría un cataclismo que nuestro atribulado planeta no está en condiciones de soportar y que ninguno de los contendientes desea, a pesar de las amenazas mutuas.
*Periodista de la redacción Internacional de Prensa Latina
rr/msl