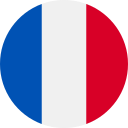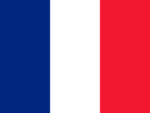Por Alberto Salazar
Jefe de la Redacción Asia y Oceanía, fue corresponsal en India
Proviene del sánscrito y es la llave con que pueden abrirse todas las relaciones en Katmandú, la capital de Nepal, porque lo mismo quiere decir “hola” que “hasta luego”, “buenos días” que “buenas noches”.
Pero Namasté es sobre todo una señal de la espiritualidad latente en cualquier rincón de Nepal porque -subrayada con las palmas de la mano unidas junto al pecho- significa en primer lugar “respeto lo divino que hay en ti”.
Al forastero el término le resulta poco menos que imprescindible para establecer los primeros contactos con los lugareños, pues convergen más de una veintena de etnias y casi 40 lenguas y dialectos.
Cruzado el umbral del primer encuentro, el visitante descubre que tras la mirada rasgada y candorosa de los nepaleses alienta una sabiduría de siglos, un saber convivir en armonía con la naturaleza, y una tolerancia ilimitada hacia otras filosofías y credos, a condición de que se respeten los propios.
Que lo digan si no las legiones de hippies que en los años 60 y 70 aterrizaron en Katmandú atraídos por la espiritualidad del entorno y la facilidad con que conseguían pasaporte a la metempsicosis vía marihuana o hachís.
Desde entonces, esa es la más cosmopolita de todas las pequeñas capitales de planeta: franceses y argentinos, españoles y australianos, estadounidenses y japoneses, gente de todas partes va allá por las más diversas razones.
Gran parte lo hace porque en Nepal se alzan ocho de las 14 cumbres del planeta con más de ocho mil metros de altura -los famosos “ochomiles”- y porque Katmandú es el punto de partida hacia el non plus ultra del montañismo mundial, el Himalaya.
A la pintoresca ciudad, por supuesto, llegan miles que ni sueñan con vencer los ocho mil 848 metros del Everest, pero sí con practicar el senderismo entre otras cumbres más modestas que -dicho sea de paso- también requieren una preparación física especial.
Otros, quizás la mayoría, desembarcan allí porque esa es una tierra donde, a la sombra de Buda y sus dos mil 500 años de historia real-maravillosa, conviven dioses y hombres con la simplicidad con que lo hacen pastores y ovejas.
PARA VER COSAS INIMAGINABLES
De hecho, para ver cosas inimaginables en Katmandú no es necesario andar mucho. Con sentarse uno en la plaza Durbar -el corazón de la parte vieja de la ciudad- puede ver cosas que en ninguna otra parte del mundo y, sin apenas moverse del sitio, las fachadas y torres de unos 60 santuarios.
Uno de ellos es el templo de Maju Deval, que con sus leones y dragones de piedra convoca cada día a miles de fieles al dios hindú Shiva y es un pétreo recordatorio de las tenues fronteras entre la vida y la muerte.
Desde allí también puede verse el palacio de la Kumari y, si se tiene la paciencia necesaria, hasta verla asomarse a un balcón -lo hace dos veces al día-, maquillado el rostro y vestida a la usanza tradicional…
Sí, porque la Kumari (virgen, en nepalés), es una diosa viva, una niña de la casta shakya a quien desde los cuatro años se separa de la familia y se aloja en el palacio hasta que tiene la primera menstruación. Llegado el momento de la “jubilación”, será sustituida por otra y recibirá de por vida una retribución estatal.
Por más breve que sea, la estancia en Durbar es siempre aleccionadora. Allí, sin mayores alteraciones a la escenografía natural, Bernardo Bertolucci filmó escenas de su película Pequeño Buda.
Claro, sería un desperdicio esperar porque lo interesante venga a Durbar: las callecitas empedradas de Katmandú conducen a decenas de templos y pagodas con dioses e historias propias, esculturas, plazas y mercados, en medio de una mescolanza de sonidos y olores debutantes en los sentidos del forastero.
El día escogido es lo de menos, pues el valle de Katmandú tiene un clima de envidia -otro cantar es en las montañas- y para mayor dicha, resulta uno de los países con menos días laborales en el año. Dicen -¡qué pueblo tan sabio!- que martes y jueves son los únicos días propicios para cualquier tipo de trabajo.
Eso sí, cuidado al cruzar las calles porque en esta suerte de ciudad-museo hay menos semáforos que cibercafés y desde cualquier ángulo sale una moto a endemoniada velocidad.
De las vacas ni se cuide, pues marchan con la mayor parsimonia del mundo y están acostumbradas a convivir con los humanos, con la ventaja para ellas que son consideradas sagradas y todo el mundo -motos incluidas- les cede el paso.
¿Cansado de andar? Por más que lo esté, no deje de ir al templo de Pashupatinath, a orillas del río Bagmati, afluente de ese sacro Ganges que cuando baja del Himalaya “comunica a los hombres con los dioses”, al decir del Rig Veda, uno de los libros más antiguos de la humanidad.
El Pashupatinath ya estaba ahí 400 años antes del nacimiento de Cristo y guarda en su interior un gigantesco “lingam”, un monolito fálico alusivo al poder destructor de Shiva.
Como desde tiempos inmemoriales, cada día al templo acuden miles de fieles que, después de orar, descienden por las anchurosas escalinatas de piedra y se dan un baño en el Bagmati para purificar sus almas.
Una práctica que no le aconsejamos porque el río está bastante contaminado. Mejor, una las palmas de las manos, lléveselas hasta el pecho y musite un sentido Namasté, que todo Katmandú sabrá apreciar lo divino que hay en usted.
arb/asg