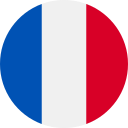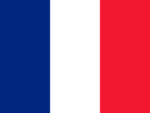Tiene de singular que comienza justamente en el Mausuleo a José Martí, el Héroe Nacional de Cuba, muy venerado por los mexicanos, y termina en el icónico Palacio de Bellas Artes, meca operática del país y del muralismo con obras de los grandes maestros Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano.
Entre el monumento a Martí y el Palacio perdura un exuberante parque, verdadero jardín botánico, que era el encanto del joven Martí y el cual recorría muy a menudo durante su estancia en México.
Posiblemente no haya en México lugar más emblemático para mantener viva la imagen del Maestro en la pupila y el corazón, que la Alameda Central.
Y no es porque en su andar por tierras fuera de la cubana privilegiara ese lugar de encanto, o porque en sus añoranzas mexicanas no evocara entrañables lugares como la calle San Ildefonso donde en una casa marcada con el número 40 -ya inexistente-, conociera a su mejor amigo, Manuel Mercado.
Menos aún porque desdeñara sus paseos a las cinco de la tarde, hora de las enaguas almidonadas y sandalias de lino como copos de nieve, por las calles Manuel Gutiérrez Nájera, Luis G. Urbina, José Juan Tablada, Amado Nervo en las que la modernidad de finales del siglo XIX batía alas en jóvenes de su edad –apenas 23 años- que en medio de la pobreza querían y necesitaban vivir con intensidad, color y emoción, el cierre de un siglo agitado por la bota colonial y las ansias de independencia.
Eran entonces las calles más bulliciosas del centro de la ciudad, mientras que a una distancia de ellas que no era tan difícil recorrerla a pie, estaba la frondosa floresta que a los álamos sembrados desde tres o cuatro siglos atrás, se añadían en los tiempos mozos de Martí sauces, fresnos, acacias, cedros, jacarandas e incluso hasta algunas matas de aguacate y de durazno.
Seguramente eran tiempos de trinar de pájaros y sosiegos, al menos en ese pedazo de México, porque la vida política hervía, el grito de Dolores de 1810 aún se escuchaba como un lamento no tan lejano, y la reforma con la guerra de los tres años dejaba un sabor amargo en quienes esperaban más, y tomaban impulso otras ideas en ese 1875 cuando el joven cubano estrenaba sus ojos y su prosa en un país de maravilla, de gente maravillosa también, al que llegó por Veracruz por obligación pues la monarquía española no le permitía regresar a su Cuba amada.
Ya conocía el presidio político y la vocación patriótica era lacerante, y quizás la espiritualidad que encontraba en la alameda, en sus paseos bajo los frondosos árboles y caminos de piedras y barro, lo contrastaba con la impiedad en las canteras de San Lázaro sacudida su alma y su inteligencia por los mismos que hacían igual con los héroes mexicanos.
Allí en la Alameda Central se paseó muchas veces con su amigo el pintor Manuel Ocaranza y Don Nicolás de Azcárate, exiliado por Tacón, con quien recordaba a su admirado Rafael María de Mendive y otros cubanos exiliados políticos, y talentosos intelectuales mexicanos como Romero Cuyás, Domínguez Cowan y el poeta Alfredo Torroella con quienes sostenía largas conversaciones a la sombra del paisaje.
En esas cuitas se inflamaba su alma de patriota y aprendía de una compleja situación social y política por los ecos que repercutían de los fracasos y desengaños de una Reforma hecha y deshecha por los liberales que iban creando las bases para el estallido pocos años después de la revolución agraria de 1910 de Emiliano Zapata.
Fueron momentos de gran significación intelectual para él, pues se estrenaba en el teatro Principal su obra Amor con amor se paga, y fue allí, a sala llena, donde sus ojos quedaron hipnotizados por los de quien fue desde ese momento su gran amada, Carmen Zayas Bazán, la madre de su único hijo con la que recorría las mañanas domingueras, de sol y brisa, el paraje encantado y mágico de la Alameda Central hasta que el amor los llevó a la casa de su amigo Manuel Mercado, en la casa de San Ildefonso, para unirse en matrimonio civil, aunque después lo completaron en una sencilla parroquia del Sagrario Metropolitano, donde está asentado en los libros.
Ya estaba engendrada la semilla para publicar en el torbellino político mexicano su gran obra, el ensayo Nuestra América, que vio la luz el 30 de enero de 1891 en el diario El Partido Liberal, catalogado como un ensayo filosófico y político magistral y hasta dramático por su fervorosa insistencia en la unidad para poder enfrentar los peligros que tenían frente a ellos los pueblos latinoamericanos.
México fue hermoso y entrañable para Martí y Martí entrañable y hermoso para México y siempre el pueblo lo reverencia, como a sus próceres más notables, y ocupa un lugar permanente en el panteón de los héroes y pensadores ilustres, desde Miguel Hidalgo y Costilla, hasta Emiliano Zapata, y la veneración se observa en los numerosos monumentos y bustos, pasando por Madero, Morelos y Juárez, en lugares representativos, escuelas, centros de salud, cátedras y en varias universidades, que llevan orgullosamente su nombre.
Probablemente el más emblemático de ellos es el Centro Cultural de la Alameda Central, construido específicamente para él e inaugurado el 27 de mayo de 1976 en el corazón de la ciudad. Allí, en la gran explanada, una estatua de cuerpo entero invita al edificio con su sala permanente para exposiciones y el anfiteatro para reuniones y citas.
Un gran mural recorre las tres paredes que cierran el vestíbulo, y al final de la pintura, donde se reproduce en varias oportunidades la figura del Maestro, su despedida histórica de México cuando, en su carta inconclusa a su amigo Manuel Mercado, le dice con honda satisfacción que ya estaba dispuesto a dar su vida por la independencia de Cuba. A los mexicanos les dejó escrito su testimonio de agradecimiento:
“¡Oh, México querido. Oh mi adorado!, Ve los peligros que te cercan. ¡Oye el clamor de un hijo tuyo, que no nació de ti! Por el Norte un vecino avieso se cuaja: por el sur. Tú te ordenarás: tú entenderás; tú te guiarás, yo habré muerto, oh México, por defenderte y amarte, pero si tus manos flaqueasen y no fueras digno de tu deber continental, yo lloraría, debajo de la tierra, con lágrimas que serían luego vetas de hierro para lanzas como un hijo clavado a su ataúd, que ve que un gusano le come a la madre las entrañas”.
*Corresponsal de Prensa Latina en México.
rr/lma