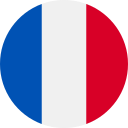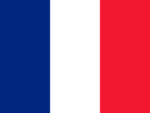Por la importancia del texto, Prensa Latina trasmite a continuación de forma íntegra el contenido del fraile dominico:
‘El 13 de agosto Fidel habría cumplido 95 años. No puedo decir cuántas conversaciones privadas hemos tenido desde que le conocí en 1980. Después de nuestro primer encuentro en Managua hice innumerables viajes a Cuba y creo que, a partir de 1985, en casi todos ellos surgió la oportunidad de conocerlo.
Pero nunca tuve acceso directo a él. Los que me llamaron y me pidieron que fuera portador de una carta o un llamamiento a Fidel se equivocaron. No era alguien a quien pudiera llamar por teléfono, aunque me llamó algunas veces. Una de ellas fue en 2010, justo antes de las elecciones presidenciales que darían la victoria a Dilma Rousseff.
Estuve en Sao Paulo, en el Esch Café, en compañía -por casualidad- del embajador de Cuba en Brasil y del cónsul en Sao Paulo. Fidel quería saber sobre las posibilidades de que Dilma, candidata del PT (Partido de los Trabajadores) y sucesora de (Luiz Inácio) Lula (da Silva), sea elegida presidenta de la República.
Los dos diplomáticos, sorprendidos, debieron imaginar que esas llamadas a mí eran frecuentes…
Sospecho que, como yo, odiaba hablar por teléfono. Las pocas veces que lo vi en la máquina -una, en su despacho, para saludar a su amigo Carlos Rafael Rodríguez, que cumplía años, y otra, una noche en La Habana, en casa del embajador de Brasil, Italo Zappa, para cancelar una cita- fue tan escueto que parecía el reverso de aquel hombre que, desde una tribuna, era capaz de entretener a la multitud durante horas.
El 19 de febrero de 2016, me encontraba en La Habana, en mi último día en la ciudad en ese momento, ya con las maletas preparadas para embarcar por la tarde de vuelta a Brasil. Fui por la mañana a la Casa de las Américas -la institución cultural más importante de América Latina-, para ver la película ‘Bautismo de sangre’, basada en mi libro del mismo nombre. Había reservado un almuerzo con Homero Acosta y luego me dirigí al aeropuerto.
Para mi sorpresa, Homero llegó mucho antes de lo previsto y me acompañó fuera de la sala donde se proyectaba la película. Dalia Soto del Valle, la esposa de Fidel, le había llamado para decirle que el Comandante estaba interesado en hablar conmigo por teléfono. Por razones de seguridad, la llamada no pudo realizarse por teléfono móvil. Tuvimos que volver al hotel y, desde allí, llamar desde el teléfono fijo del piso donde me alojaba.
Ya había cerrado la cuenta en el Meliá Habana. Aun así, Homero insistió en que volviéramos al hotel. Por suerte, el piso se quedó vacío. Homero hizo la llamada y me pasó el teléfono. Dalia me dijo que desgraciadamente ‘el Jefe’ no podía reunirse conmigo en esos días, pero que antes de irme quería al menos saludarme por teléfono. Fidel, siempre atento conmigo, me preguntó si realmente tenía que volver a Brasil esa tarde, si podía quedarme unos días más. Le expliqué las dificultades. Pero, ¿podrías al menos venir a tomar un café? – me invitó.
Respondí afirmativamente. Cuando subí al coche de Homero, ni él ni Roberto, el conductor, sabían dónde estaba la casa de Fidel. Era un secreto guardado bajo llave por razones de seguridad. Sin embargo, había estado allí varias veces y conocía bien la ruta. Así que se produjo una situación insólita: un fraile brasileño indicando a un alto funcionario del Palacio de la Revolución y a su chófer el camino hacia la residencia del Comandante. Por cierto, fue la primera vez que Homero lo conoció personalmente, lo que se repitió en mis siguientes visitas a Cuba, incluso el día que cumplió 90 años.
Lo primero que llama la atención al ver a Fidel es su magnificencia. Parecía más grande de lo que era, y su uniforme tenía un simbolismo que transmitía autoridad y decisión. Cuando entraba en una habitación era como si todo el espacio estuviera ocupado por su aura. Los que estaban alrededor guardaban silencio y estaban atentos a sus gestos y palabras. Los primeros instantes solían ser embarazosos, porque todos esperaban que él tomara la iniciativa, eligiera el tema, hiciera una propuesta o lanzara una idea, mientras él persistía en la ilusión de que su presencia era una más en la sala y que le darían el mismo trato amable, sin ceremonias ni reverencias. Como en la canción de Cole Porter, tuvo que preguntarse si no sería más feliz siendo un simple hombre de campo, sin la fama que lo arropaba.
Cuenta la leyenda que a altas horas de la noche solía conducir su jeep por las calles de La Habana, de incógnito. Sé que tenía la costumbre de presentarse de improviso en casa de sus amigos, en cuanto veía una luz encendida, y aunque aseguraba que solo se quedaba cinco minutos, no era de extrañar que se quedara hasta que los primeros rayos de luz presagiaran el amanecer.
Otro detalle que me sorprendió de Fidel fue el timbre de su voz. El tono de falsete contrastaba con su corpulencia. A veces sonaba tan bajo que sus interlocutores aguzaban el oído como si estuvieran recogiendo secretos y revelaciones inéditas. Y cuando hablaba, no le gustaba que le interrumpieran.
Magnánimo, pasaba de la situación internacional a las recetas de espaguetis, de la cosecha de azúcar a los recuerdos de su juventud.
Sin embargo, no hay que pensar que es un monopolizador de la palabra. Nunca he conocido a nadie a quien le gustara hablar tanto como a él. Por eso no concedió audiencias. No le gustaban las reuniones protocolarias, en las que las mentiras diplomáticas resonaban como verdades definitivas. Fidel no sabía cómo recibir a alguien durante 10 o 20 minutos. Cuando se encontraba con un amigo se quedaba al menos una hora. A menudo toda la noche, hasta que se daba cuenta de que era hora de volver a casa, darse un baño en la piscina, comer algo y dormir.
En las conversaciones personales, el líder cubano trató de sacar el máximo partido a su interlocutor. Cuando se entusiasmaba con un tema, quería conocer todos sus aspectos. Preguntaba de todo: el clima de una ciudad, el corte de un traje, el tipo de piel de un maletín o sobre los aviones militares de un país. Si su compañero no dominaba los detalles del tema planteado, lo mejor era cambiar de tema.
Aunque empezó el diálogo sentado cómodamente, pronto se tuvo la impresión de que cualquier sillón era demasiado estrecho para su cadáver. Electrizado por la excitación de sus propias ideas, Fidel se levantaba, caminaba de un lado a otro, se detenía en medio de la sala, con los pies juntos, el torso arqueado hacia atrás, la cabeza colgando sobre la nuca y el dedo ladeado; bebía una dosis de whisky de vaquero, degustaba un canapé, se inclinaba sobre el interlocutor, le tocaba el hombro con las puntas de los dedos índice y corazón; Le susurró al oído, señaló con fuerza el índice derecho, gesticuló con vehemencia, levantó el rostro enmarcado por la barba y abrió la boca, mostrando sus cortos y pálidos dientes, como si el impacto de una idea le exigiera repostar los pulmones; miró fijamente al interlocutor con sus ojos pequeños y brillantes, como si quisiera absorber cada dato transmitido.
Se necesitaba mucha agilidad para seguir su razonamiento. Su prodigiosa memoria se veía enriquecida por una envidiable capacidad para realizar complicadas operaciones matemáticas mentales, como si manejara un ordenador en su cerebro. Le gustaba que le contaran casos e historias, que le describieran los procesos de producción, que le hicieran un perfil de los políticos extranjeros. Pero no permitía que invadieran su intimidad, que se mantenía bajo llave. A menos que el interés estuviera relacionado con su única pasión: la Revolución cubana.
Siempre rodeado de atentos guardias de seguridad, Fidel sabía que no era solo el objetivo de las atenciones de los admiradores. Durante 12 años, entre 1960 y 1972, mafiosos como Johnny Roselli y Sam Giancana, interesados en recuperar los casinos expropiados por la Revolución, intentaron asesinarlo en colaboración con la CIA.
A pesar de todo, sobrevivió. Y murió a los 90 años, serenamente, en la cama, rodeado de su familia’.
*El autor es escritor brasileño, autor del libro Fidel y la religión.
ga/ocs/fb