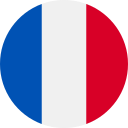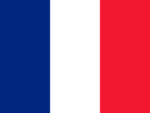Pero la Angola de los años 1996 a 1999, tampoco escapaba a esa típica relación de amor-odio, que se puede disfrutar hasta la extenuación, sufrible sin parangón y de penosos contrastes.
Poseía una incomparable riqueza natural, un flujo voluminoso de dinero muchas veces resultado del “garimpo” de diamantes y, al mismo tiempo, una población mayoritariamente paupérrima, con gente que moría en plena calle por el endémico paludismo o que se desplazaba con las cuatro extremidades por deformaciones atribuidas a la malnutrición o enfermedades prevenibles.
Entonces, en Luanda se apreciaba básicamente en el discurso de los políticos el antagonismo que vivía el país por el conflicto de posguerra entre el MPLA (Movimiento Popular para la Liberación de Angola) y la UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola).
El tema recurrente para políticos y periodistas era el irrespeto por parte del líder de la UNITA, Jonás Savimbi, de los acuerdos de paz de Lusaka (1994) y sus incontables maniobras para simular el desarme de esa organización que en su tiempo aterrorizó a millones de angoleños. Mientras la capital y sus alrededores resultaban seductores por las noches de jolgorio en bares, discotecas y restaurantes de la Ilha, un veraniego domingo de playa en Mussulo o un banquete de pescados y mariscos a orillas del mar en Cabo Ledo, la mayor parte del país, sobre todo hacia el sur donde se concentraban efectivos militares de la UNITA, era prácticamente intransitable por tierra a causa de las minas antipersonales y los retenes establecidos por Savimbi en zonas bajo su control.
Sin embargo, el ambiente aparentemente apacible de Luanda solía mutar de forma súbita, no sólo cuando se sufrían cortes de electricidad ininterrumpidos de hasta dos meses (los casi familiares “alumbrones”), había que bañarse con agua achocolatada “del río Cuanza”, como se decía en broma, o hervirla durante más de 12 horas para poder consumirla.
La capital también se resentía por ráfagas de ametralladoras y detonaciones de granadas, que horas después se sabía eran resultado de choques entre fuerzas gubernamentales y hombres afín a Savimbi empeñados en sembrar pánico y desestabilizar los esfuerzos pacificadores.
Hablar en público de la UNITA se hacía con cauteloso sigilo, incluso por varios políticos, y para muchos estaba fuera de consideración un viaje a Huambo, donde Savimbi tenía su cuartel general, o cualquier otro lugar donde estuviera izada la bandera “do Galo Preto”.
En varios viajes aéreos conocí muchas ciudades y provincias, incluidas las Lundas, una especie de jungla con escalofriantes escenas de ejecución sumaria de garimpeiros que intentaban abandonarla ocultando la cantidad real de diamantes conseguidos, o donde niños eran forzados por sus padres a dejar los estudios y sumarse a la solvente búsqueda de piedras preciosas.
Un periplo a Huambo, aprovechando un vuelo patrocinado por la UNAVEM III, la misión de la ONU para verificar los acuerdos de paz en Angola, lo hice desoyendo incluso regaños casi paternales de entrañables colegas y amigos angoleños porque supuestamente “me iba a meter en la boca del lobo”.
Mi empecinamiento en actuar como corresponsal para Angola -y no sólo desde Luanda- hizo desistir a mis colegas de disuadirme, pero me aconsejaron las más disparatadas ideas para evitar identificarme como cubano en territorio de la UNITA: habla como venezolano, diles que eres español, que eres angoleño criado en Latinoamérica, y no recuerdo cuántas sugerencias más.
El avión aterrizó en una polvorienta pista en medio de la maleza y a varios kilómetros del pueblo donde aguardaban Savimbi y su séquito de oficiales para mostrar al mundo la enésima entrega de sus armas.
Tan pronto entramos al pueblo, cada uno de los recién llegados teníamos entre dos y tres supuestos periodistas literalmente ataviados con bolígrafos, block de notas y grabadoras que ni siquiera fingieron utilizar.
Al cubano, supongo que por mera casualidad, lo escoltaron todo el tiempo una joven de pelo corto postizo muy brillante y vestida con traje típico de esa región angoleña, y otros dos seudoperiodistas, todos muy amables y hospitalarios, en honor a la verdad, pero sin la más elemental empatía profesional para sostener una conversación.
Para mi tranquilidad, también me acompañaron algunos colegas que en improvisadas rotaciones se desdoblaban como profesionales de la información y protectores de quien consideraban “o irmao cubano”.
A la espera de entrar al salón donde conversaríamos con Savimbi, un dirigente político de la UNITA, cuyo nombre y cargo olvidé, hizo gala de gran anfitrión de los periodistas, ofreció bebidas refrescantes para mitigar el sofocante calor y abordó con buen conocimiento de causa temas diversos de la actualidad nacional y mundial.
Tras más de media hora de pláticas y advertir el pésimo portugués de quien por entonces era un recién llegado a Angola, el hombre preguntó cuál era mi país de procedencia. La respuesta la di en escasos segundos, pero en ese breve lapso se dirigieron hacia mí las sugestivas miradas de mis amigos.
Lo único lamentable fue que el ameno diálogo con el referido hombre de la UNITA se esfumó tan pronto supo que entre ellos había un cubano de Cuba, quizás el país que más odió Savimbi, precisamente, por dar al MPLA la ayuda internacionalista que fue determinante en su derrota militar.
Para entonces, era fútil cualquier movimiento sin ser rigurosamente observado, aunque Savimbi respondió a una pregunta mía a sabiendas de que hablaba con un cubano y permitió, incluso, sacarle una foto sentado en un sofá mientras justificaba ante la prensa nacional y foránea otro desarme teatral de su organización.
Sin proponérmelo, ese viaje fue comidilla de los angoleños que, entre elogios y reproches, comentaron mi osadía, y quizás fue el episodio profesional más recordado, junto con la posibilidad de conocer personalmente al entonces presidente sudafricano, Nelson Mandela.
Angola tiene el añadido de haber sido inolvidable por convertirse de modo no tan involuntario en tierra de “concepción” de mi ser más querido: Lua Carolina, cuyo primer nombre es prueba perpetua de cuánto significan ese país y su gente.
—