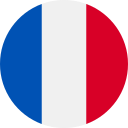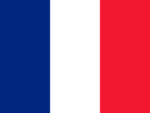El estreno internacional de las nuevas figuras del panorama político afgano se produjo en La Habana, en 1979, con la asistencia a la Cumbre de Países No Alineados de Nur Muhamad Taraki, el flamante presidente y líder del Partido Democrático Popular.
Recuerdo aquella amplia sonrisa durante una conferencia de prensa en el recién estrenado Palacio de las Convenciones, en la que su carisma y discurso despertaron simpatías, cercenadas abruptamente cuando a su regreso a Kabul fue asesinado a manos del primer ministro Hafizullah Amin.
La ola represiva desatada por quien se hizo presidente a punta de pistola frente a los demás miembros de la cúpula política y estatal del país, según contaron testigos presenciales, derivó en su cruento derrocamiento a los 104 días.
Asimismo, en la llegada al poder de Babrak Karmal y la presencia militar soviética a pedido de las nuevas autoridades y la jefatura castrense, cuyos integrantes, en su mayoría, eran graduados de las academias militares de la URSS, incluso desde la época de la monarquía.
Desde nuestra oficina en Nueva Delhi, Tomás Anael Granados había realizado coberturas especiales en Kabul y relatado a colegas sobre aquellas peligrosas incursiones, acentuadas cuando se hacía algún recorrido por las provincias cercanas a la extensa frontera con Pakistán.
Con esos antecedentes y desde PL-Moscú, me correspondió realizar a mediados y finales de los 80 varias visitas a ese país, misterioso no sólo para mí, como pude comprobar en cada viaje como integrante de algún grupo de corresponsales extranjeros acreditados en la URSS.
Mi primer contacto con los peligros de viajar a Kabul ocurrió en el aeropuerto Sheremetievo-2, donde esperamos horas y horas después del anuncio del vuelo y, de momento, en la mañana siguiente, nos conminaron a subir apresuradamente al avión.
El segundo capítulo lo constituyó una escala sin explicaciones en Dushanbé, capital de Tadyikistán, cuando se había anunciado para Tashkent, la capital de Uzbekistán. Aparte de hacer turismo forzado, nos aburrimos todo un día en el hotel.
Después nos enteraríamos que era una práctica común nunca ofrecer los datos exactos de un vuelo a Afganistán. Se salía cuando se salía y se llegaba cuando se llegaba. Razones de seguridad.
El tercero fue aún más insólito, pues al divisar Kabul en una soleada mañana desde las ventanillas del TU-154 apreciamos que para aterrizar realizábamos círculos descendentes en espiral, mientras que alrededor, cerca de las montañas que rodean el valle donde se despliega la ciudad, varios helicópteros sobrevolaban la zona y dejaban escapar estelas de humo blanco de muy limitada duración.
Ya en tierra, muchas horas después, los anfitriones, muy sonrientes y atentos, comentaron que no se trataba de fuegos artificiales para darnos la bienvenida, sino de unas bengalas señuelos para atraer posibles misiles antiaéreos portátiles “stingers” que pudieran ser disparados contra el avión, una peligrosa arma que Estados Unidos había puesto en manos de las fuerzas opositoras al Gobierno afgano.
Cuatro viajes, en grupo o sólo, me permitieron sentir a flor de piel los riesgos, pero hubo una ocasión en la que enviados especiales y corresponsales acreditados estuvimos realmente en peligro mortal.
Con todas las luces apagadas, volábamos en un avión militar AN-28 a Jalalabad, capital de la provincia de Nagarhar, para ver de cerca los horrores de las incursiones en territorio afgano de grupos rebeldes provenientes del cercano Pakistán, al lado mismo de la frontera y muy cerca del peligroso paso de Khyber.
Realmente era un vuelo corto (121 kilómetros por tierra), pero aquello de casi no podernos ver ni la cara elevaba las tensiones y hacía interminable el viaje.
Debíamos estar muy cerca de nuestro destino cuando en medio de la oscuridad percibí una llamarada anaranjada que ascendía veloz hacia nosotros y se lo hice notar a mi vecino, corresponsal de un diario militar polaco, y seguimos aquel haz de luz hasta que se desvió y lo perdimos de vista.
Tocamos tierra en una pista cuya única iluminación era, en su otro extremo, un pálido farol rojo intermitente y fuimos recibidos por las autoridades, quienes nos ofrecieron toda clase de disculpas por los inconvenientes y nos entretuvieron con todo tipo de charlas hasta que las luces del amanecer entraron por las ventanas de la terminal.
Al salir de aquel lugar, nos llevaron al sitio donde yacían los hierros retorcidos de una aeronave similar a la nuestra, derribada hacía pocas semanas, sin sobrevivientes, cuyos pasajeros eran civiles, entre ellos mujeres y niños.
Recorrimos varios puntos de la provincia, fuimos muy cerca de la frontera, dialogamos con comerciantes y transeúntes, pero el intermitente estallido de los obuses de artillería disparados por una y otra parte recomendaron regresar a Jalalabad.
De nuevo en el aeropuerto, fuimos agasajados con un almuerzo y luego continuaron las pláticas con los anfitriones, que alargaban nuestra estadía esperando la llegada de la noche para emprender el regreso a Kabul.
El colega polaco, un corresponsal en Moscú de la agencia húngara MTI y yo entablamos un diálogo en ruso, nuestra lengua común, para intercambiar impresiones y “matar” el tiempo.
Fue entonces que mi vecino de vuelo relató que aquella luz anaranjada de la madrugada provenía de un “stinger” disparado contra nosotros, pero que los famosos “coheticos”, como llamábamos a los señuelos, habían logrado sacar de su trayectoria.
Con esa información en la mente y los nervios, regresamos. Sin novedades. Como dijera Gabriel García Márquez: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”.
—