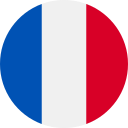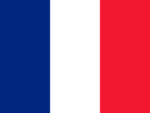Gracias a esa flor moñuda, los muertos conocen el camino hacia uno de los cuatro paraísos al que deben dirigirse según la forma de su deceso.
Esta flor, originaria de México y cuyo nombre en náhuatl es Cempohualxochitl, que significa “flor de 20 pétalos”, con su gama de amarillo desde el más tenue hasta el más intenso, era para los mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios, el sol que guiaba a los parajes de la vida ultraterrena a las almas que “levantaban su sombra” (no decían muerte).
Para Tlalocan o paraíso de Tláloc, dios de la lluvia, iban los ahogados, enfermos de hidropesía, sarna o niños sacrificados para ese dios. Omeyocán, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra, para los combatientes.
Los muertos que iban al Omeyocán, después de cuatro años, volvían al mundo, convertidos en aves de hermosas plumas multicolores.
Mictlán era el tercer paraíso en exclusiva para quienes fallecían de muerte natural y era muy concurrido. Estaba habitado por Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl, señor y señora de la muerte, y es a lo que más se acerca en la mitología mexica el actual Día de Muertos. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir.
Y por último estaba Chichihuacuauhco, lugar al que iban los niños muertos antes de su consagración al agua, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran, pero ellos volverían a la tierra cuando se destruyese la especie que la habitaba.
En el centro de esas historias está la cempasúchil, su brújula al paraíso —según la leyenda una muchacha convertida en flor— que los conquistadores desconocían hasta que llegaron a México, donde siempre ha reinado.
La literatura dice que estas tradiciones prehispánicas no pudieron ser eliminadas de las creencias de los originarios, que burlaron las imposiciones de los colonialistas al trasladar a la liturgia católica las suyas. Tampoco el simbolismo de la flor amarilla.
El mexicano común asume la muerte de un familiar con igual dolor que cualquier ser humano en la faz de la tierra, pero con una conciencia quizás un poco más avanzada que el resto, de que la inexorabilidad del fallecimiento no significa ni ausencia ni olvido.
Por eso en el Día de Muertos las ciudades, las calles, los edificios, las casas, se tiñen de amarillo en honor a ellos y se construyen los altares con los elementos de aquellas cosas que más le gustaban en vida al familiar, y en el cementerio se resguarda su calavera y se conversa de todo lo importante que a él le gustaría saber, pero alrededor de un búcaro cargado de cempasúchil.
Es un acto de fe y amor, una reafirmación de la idea de un renacer a la vida como cada año nace el cempasúchil en los campos que resguardan los restos seculares de quienes habitan sus sempiternos paraísos.
(Tomado del Semanario Orbe)