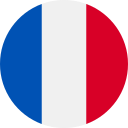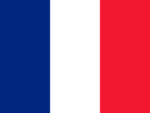Marcelo Colussi*, colaborador de Prensa Latina
La violencia en Centroamérica: realidades y perspectivas (I)
La Guerra Fría que se expresó en Centroamérica a través de los conflictos que desangraron sus países por años, ya es parte de la historia; aunque las secuelas de esas guerras ahí están todavía, y seguirán estando por mucho tiempo. En realidad, terminada la gran puja entre los dos modelos en disputa con el triunfo de uno de ellos y la desaparición del otro, no se resolvieron los problemas de fondo que mantuvieron enfrentadas a esas dos cosmovisiones. Terminó la guerra de estos años, pero no su motor. A partir de ese final en concreto se siguieron las agendas de paz de diversas regiones del planeta, América Central entre ellas. Agendas que, en todo caso, no hablan tanto de los procesos de superación de diferencias en los espacios locales donde los conflictos se expresaban abiertamente (como en Oriente Medio, o en el África subsahariana), sino de la necesidad y/o conveniencia de las potencias- Estados Unidos a la cabeza- de eliminar zonas calientes, problemáticas. A su vez las guerrillas firmaron la paz, en realidad, porque no tenían otra salida ante el nuevo escenario abierto. Como se dijo burlescamente: se pasó de Marx a Marc’s: “Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos”. La idea de lucha de clases salió de la discusión… ¡pero no de la realidad! Las políticas neoliberales amarradas a esas agendas de pacificación profundizaron las contradicciones e injusticias históricas de la región. La violencia, por tanto, siguió presente en todas sus formas, siempre descarnada, brutal.
Como una herencia novedosa que deja el final de la Guerra Fría en el área centroamericana- proceso que en realidad se extiende a toda Latinoamérica, pero que en la zona adquiere ribetes muy marcados- es la proliferación de iglesias evangélicas fundamentalistas. Nacidas como estrategia política encubierta de los Estados Unidos para oponerse a la creciente Teología de la Liberación católica de los ’60 y los ’70 con su “opción por los pobres”, estos grupos inundaron la región llevando un mensaje de desinterés por lo terrenal y de total apatía política. Hoy, a partir de una dinámica de autonomía que fueron adquiriendo, representan un factor de alta incidencia en la vida cotidiana de las comunidades de todos los países del istmo, repitiendo siempre aquellos patrones de proyecto vital: no preocuparse, dejar todo en manos de dios, con un mensaje moralista altamente conservador. Su incidencia es alta: se calcula en no menos de un tercio de la feligresía regional. Estos mecanismos constituyen, en definitiva, una forma de sutil violencia psicológico-cultural sobre las poblaciones, haciendo parte de estrategias de control social elaboradas por poderosos factores de poder que no desean cambio alguno.
La nueva industria extractivista que las potencias occidentales, con Washington a la cabeza, están desarrollando a pasos agigantados en todo el continente- y por supuesto también en el istmo centroamericano- en afanosa búsqueda de recursos imprescindibles para su expansión (petróleo, minerales estratégicos para las tecnologías de punta y la industria militar, agua dulce para consumo humano o para la generación de energía hidroeléctrica, biodiversidad de las selvas tropicales para la producción farmacológica y alimentaria), en realidad no cambia la estructura de base en cuanto a dependencia y subdesarrollo. En todo caso, modificando externamente la forma del despojo, la relación de subordinación se mantiene inalterable. El rosario de bases militares estadounidenses que acordonan la región deja ver cuál es el verdadero interés de Washington para Centroamérica: un botín que seguirá expoliando con beneplácito de las burguesías locales, en muchos casos socios menores en esa rapiña. O sea: más de lo mismo.
¿Se está construyendo la paz?
Decir que Centroamérica entró en un período de paz es, cuanto menos, equivocado. Quizá: exagerado, pues oculta la realidad cotidiana. Desde ya, el hecho de no convivir diariamente con la guerra es un paso adelante. Hoy siguen muriendo niños de hambre, o por falta de agua potable, o mujeres en los partos sin la correspondiente atención, pero ya nadie muere en una emboscada, pisando una mina, de un cañonazo. Esto no es poco. Aunque si se mira el fenómeno a la luz del análisis histórico es evidente que las guerras vividas en la región tienen como su causa el hambre, la desprotección, la exclusión, en definitiva. Esto no ha cambiado. Sin vivir técnicamente en guerra, la zona sigue siendo de las más violentas del mundo. Nuevos actores (crimen organizado ocupando crecientes espacios de la vida pública, narcotráfico, pandillas juveniles), sobre la base de un trasfondo de inequidades históricas que nunca se modificaron, son los elementos que hacen de la región un lugar problemático, difícil, complejo. Si no se muere en la guerra, se puede morir víctima de un asalto. La violencia sigue imperando, junto a otras expresiones igualmente dañinas, como el machismo y el racismo.
Terminadas las guerras locales como primera tarea se necesita resolver los problemas inmediatos derivados de los conflictos armados: los materiales, los psicológicos, los culturales. Desde hace algunos años, dependiendo de los tiempos en cada caso, se está trabajando sobre ello. Sin embargo, la magnitud de lo invertido para la reconstrucción post bélica es inconmensurablemente menor a lo que se destinara a las guerras, por lo que las heridas y las pérdidas no parecen poder superarse con gran éxito de seguirse esta tendencia. No ha habido- ya pasó el tiempo para ello- un equivalente al plan Marshall europeo para reactivar las economías. Se contó con apoyos de la comunidad internacional, pero no mucho más grandes que los que podrían haber llegado luego de cualquier catástrofe natural. En definitiva, no hubo un genuino proceso de reconstrucción sobre nuevos parámetros: todo siguió no muy distinto a lo que siempre fue, y las ayudas no sirvieron para poner en marcha ninguna transformación de base. La violencia, en cualquiera de sus expresiones, siguió siendo un elemento dominante en todos los escenarios de la vida cotidiana.
Pacificada el área (o, al menos, sin el fragor de las guerras declaradas que se vivieron años atrás), la estructura económica no ha tenido ningún cambio sustancial: no se modificó la tenencia de la tierra, no se salió de los modelos agroexportadores, no comenzó ningún proceso sostenible de modernización industrial. Las grandes mayorías continúan siendo mano de obra no calificada, barata, con escasa o nula organización sindical. En general, una salida posible a todo eso, es el migrar- en condiciones más que precarias- al pretendido “sueño americano” (que, en general, resulta ser más pesadilla que otra cosa). En otros términos: más de lo mismo.
En el plano de lo político y cultural las cosas no han cambiado especialmente. Sigue predominando la impunidad. Ese es el elemento principal que define la situación general luego de los conflictos bélicos sufridos. Las oligarquías se han reposicionado luego de este período, sin mayores inconvenientes en el mantenimiento de sus privilegios. En Nicaragua retornaron abiertamente al control del poder, luego de la primavera sandinista- que terminó siendo más bien, por diversos motivos, un borrascoso temporal-, y el retorno al gobierno de un equipo que levanta las banderas del sandinismo histórico no tiene nada que ver con el proyecto revolucionario de la década de los ’80 del siglo pasado. En Guatemala esa oligarquía tradicional ha tenido que compartir algunas cuotas de poder con las fuerzas armadas que le cuidaron sus fincas años atrás, quienes devinieron ahora nuevos ricos con el manejo de las economías “calientes”: narcotráfico, contrabando, crimen organizado, enquistándose en forma creciente en los pliegues de la estructura estatal como poderes ocultos. Poderes ocultos que, de igual forma, con peculiaridades propias de cada país, también actúan en Honduras y en El Salvador.
En toda la región centroamericana la pauta dominante sigue siendo la impunidad. Luego de las atrocidades a que dieron lugar las guerras cursadas, no ha habido juicios a los responsables de tanto crimen, de tanta destrucción. Incluso muchos de los asesinos de guerra siguen detentando cargos públicos sin la menor vergüenza. La millonaria indemnización fijada por la Corte Internacional de Justicia (17 mil millones de dólares) contra Washington como monto a resarcir a Nicaragua por los daños de guerra ocasionados por haber financiado a la Contra durante casi una década, quedaron en el olvido. De hecho, su anulación fue una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Violeta Barrios viuda de Chamorro al asumir la presidencia tras de la partida de los sandinistas en 1990. Y si en Guatemala, luego de años de espera, se llegó a condenar a la cabeza visible de las políticas de tierra arrasada que enlutaron a esa nación en los años ’80, el general José Efraín Ríos Montt, los factores de poder del país hicieron que dos días después de emitida la condena- 80 años de prisión inconmutables- se diera marcha atrás con la misma. En otros términos: terminadas las guerras internas, la impunidad sigue siendo lo dominante. Como un derivado de ella, la corrupción continúa sin dar señales de agotamiento, y marca buena parte (o la mayor parte) de las dinámicas políticas.
La cultura de violencia está instalada. A un candidato presidencial en alguno de los países centroamericanos que mató a una persona en una riña personal, se le preguntó durante su campaña acerca del hecho, ante lo que respondió: “No fue uno, ¡fueron dos! Si eso hice por defender a mi familia ¿qué no haría por defender a mi patria?”. Ese candidato ganó la presidencia. Es decir: la violencia como constante no da miras de terminar, pues es “normal”.
El papel jugado por los Estados Unidos sigue siendo el mismo: hegemónico, dominador total para la región. Incluso se da el caso paradójico en que, terminadas las guerras locales, la gran potencia se permite impulsar programas de apoyo a las víctimas de toda esa crueldad que ellos mismos fomentaron. Pero no por sentimientos de culpa precisamente, sino como parte de la misma estrategia de dominación de siempre, actualizada hoy, y adecuada a las circunstancias correspondientes. Por ejemplo: financia exhumaciones allí donde, años atrás, promovió masacres: son solo estrategias que intentan evitar “recalentamientos” sociales. Esas exhumaciones solo sirven para “cerrar duelos”, pero no para iniciar procesos judiciales denunciando las masacres. Así, su fomento de la democracia es el apoyo a procesos formales cosméticos, democracias “tibias”. Ninguna de las democracias centroamericanas, a excepción de Costa Rica, ha resuelto ningún problema estructural.
La violencia es negocio para muchos; por supuesto que no para las grandes mayorías, que son quienes siguen poniendo los muertos y heridos, estén o no en guerra en términos técnicos. Pero sí para los distintos grupos de poder: élites históricamente dominantes ligadas a la agroexportación (terratenientes, en algunos casos herederos de la colonia), nuevas élites vinculadas a los negocios “calientes”, y como siempre, la omnipresente Embajada de Estados Unidos, factor político decisivo en la región. México y los países centroamericanos constituyen hoy la ruta principal por la que transita la droga latinoamericana (proveniente en buena medida del Altiplano andino) con rumbo a Estados Unidos, con poderosos cárteles que terminan siendo un Estado dentro del Estado, moviendo buena parte de las economías locales.
En estos momentos se asiste a una catarata mediática impresionante respecto a estos temas. La sensación que se transmite a diario por los medios de comunicación es que las mafias delincuenciales “tienen de rodillas a la población”. Todo ello justifica la implementación de planes salvadores. En ese sentido puede entenderse que la actual explosión de narcoactividad y crimen organizado es totalmente funcional a una estrategia de control regional, donde el mensaje mediático prepara las condiciones para eventuales intervenciones de Washington. Además, con el acercamiento chino y ruso a la región, la Casa Blanca fortalece su presencia en su tradicional área considerada el propio “traspatio”, donde no permite intromisiones. Ahora bien: la lucha contra todas estas calamidades no constituye para nada la prioridad de Centroamérica. ¿Mejorarán las condiciones de vida de sus poblaciones por medio de nuevas iniciativas de remilitarización, o de “mano dura” local? Seguramente no, pero sí mejorarán los balances de las grandes empresas del Norte. Las pandillas, por ejemplo, son un síntoma de esa historia de violencia. Atacarlas militarmente es dejar de lado sus auténticas causas.
La violencia atraviesa toda la historia de la región, marcando las pautas de relacionamiento entre los sujetos. Desde la llegada de la invasión europea, la violencia, en cualquiera de sus más despiadadas formas, es una constante. Un cronista del siglo XVI pudo decir sin tapujos que “Con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes. (…) ¿Qué cosa pudo suceder a estos bárbaros más conveniente ni más saludable que el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros (…) en hombres civilizados?” (Ginés de Sepúlveda). La historia de la región se escribió- y se sigue escribiendo- a sangre y fuego. El autoritarismo, el avasallamiento del otro distinto, es una constante que forjó el perfil individual y colectivo de las sociedades centroamericanas. Racismo, patriarcado- todavía funciona, de hecho, el medieval “derecho de pernada” en ciertas zonas rurales, donde se continúan arreglando matrimonios- verticalismo donde nunca se discute una orden, moldearon una cultura en que la violencia se normaliza.
La construcción de la paz como proceso sostenible e irreversible no es, hasta el momento, un hecho indubitable. Mientras no se revise seriamente la historia, no se comiencen a mover las causas estructurales que están a la base de los enfrentamientos armados y no se haga justicia contra los responsables de los crímenes de guerra- como pasó, por ejemplo, en Europa con la jerarquía nazi-, mientras no se construya una cultura de respeto a las diferencias, es imposible pacificar realmente las sociedades. Hay, como es el caso actual, algunos paños de agua fría, pero las heridas profundas que ocasionaron el odio y las posiciones irreconciliables no podrán desaparecer si no se abordan con seriedad esas agendas pendientes. La violencia galopante que se vive en la zona- criminalidad, persistencia de escuadrones de la muerte, delincuencia callejera, linchamientos en algunos casos, racismo, patriarcado, todo lo cual convierte a la región en una de las zonas más peligrosas del planeta- son expresiones de esa historia no elaborada. Puede haber “agendas de la paz”, pero no se vive realmente en paz. Es una triste realidad que, en esas circunstancias, como dice una popular ranchera: “La vida no vale nada”. Por tanto, es imprescindible seguir buscando los caminos para superar la situación actual.
rmh/mc
*Politólogo, catedrático universitario e investigador social argentino, residente en Guatemala
(Tomado de Firmas Selectas)