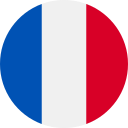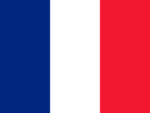El Día del Padre se celebra este tercer domingo de junio en unos 74 países de varios continentes, muchos de ellos envueltos en la tercera ola de la peor pandemia de los últimos 100 años, que coloca un muro entre los deseos de mostrar el cariño al progenitor y la imposibilidad de acercarnos bajo el riesgo al contagio.
Muchos recibieron (recibimos) el cariño al menos a dos metros de distancia, con la alegría reflejada en los ojos y la sonrisa escondida tras la mascarilla, tapabocas, barbijo o nasobuco, según el nombre que en cada región dan al aditamento para evitar la emisión o recepción de aerosoles con la posible infectación.
Otros debieron conformarse con una videollamada a través de las comunicaciones en vivo soportadas por algún programa informático, no importa si se encontraban en otras latitudes o en la casa de al lado. El Covid-19 cambió hasta la forma de relacionarnos y ojalá no profundice un abismo que imponga definitivamente el desapego.
Los latinos, más efusivos por idiosincrasia, somos dados a mostrar el cariño con gestos donde el abrazo y el beso representan el toque distintivo para manifestar el grado de afecto, al tiempo de exteriorizar sentimientos que en días como este obligan al contacto físico.
Se escucha en el hogar del vecino un pequeño coro que canta felicitaciones, pero cada integrante del familiar grupo vocal mantiene boca y nariz cubiertos, mientras alejados hacen un ademán de abrazo; el homenajeado siente deseos de correr a apretarlos contra su pecho, pero se conforma con sonreír y agradecer a corta distancia.
Vendrán tiempos mejores cuando la tragedia acabe. Para entonces reservamos los apetitos reprimidos de mostrar la calidez de un comportamiento sostenido y alimentado por generaciones, cuya ruptura momentánea no solo crea contrariedades, sino incrementa los anhelos para ese día final ofrecer con fuerza el abrazo que hoy no pudo ser.
mem/orm/cvl